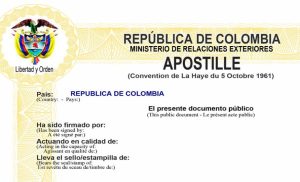Condenaron a Chiquita Brands en EEUU por crímenes del paramilitarismo en Colombia
El fallo estableció que la motivación detrás de los pagos fue la de acudir a este grupo armado ilegal -a sabiendas de que estaba comprometido con violencia extrema y uso de terrorismo- en su política de seguridad y en búsqueda de dimensionar su proyecto empresarial en medio de la ocurrencia del conflicto armado y la violencia política generalizada en el país.

El Tribunal de Distrito de West Palm Beach, La Florida, EEUU, estableció responsabilidad civil de la multinacional bananera Chiquita Brands en graves, masivos y sistemáticos crímenes cometidos por las AUC contra pobladores de la región de Urabá y del departamento de Magdalena, a partir de la entrega concertada de recursos económicos que contribuyeron de manera decisiva a potenciar el despliegue de la actuación paramilitar potenció su despliegue en esta y otras regiones colombianas.
El fallo estableció que la motivación de la Chiquita Brands, detrás de los pagos, fue la de acudir a este grupo armado ilegal -a sabiendas de que estaba comprometido con violencia extrema y uso de terrorismo- en su política de seguridad y en búsqueda de dimensionar su proyecto empresarial en medio de la ocurrencia del conflicto armado y la violencia política generalizada en el país.
Destacó que los pagos no eran “por protección” sino por una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense. Los fiscales federales llegaron a expresar en el juicio que Chiquita Brands obtuvo US $49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004”.
Historia de violaciones a los DDHH de United Fruit Company/Chiquita Brands
La multinacional bananera United Fruit Company (UFC) surgió en EEUU en 1899 y en las primeras décadas del siglo pasado estableció una red de enormes plantaciones en Honduras, Guatemala, El Salvador, Bélice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba y Jamaica, las “repúblicas bananeras”. Las referencias históricas destacan que “su capacidad para operar en muchos casos superaba a la de los gobiernos de esos países”.
“La United Fruit Company era “la representante por excelencia del imperialismo estadounidense en América Latina”, pues tenía “al gobierno local en el bolsillo, controlaba la economía local de los países donde operaba y explotaba duramente a los trabajadores de las plantaciones”, escribió el historiador Marcelo Bucheli…”.
La explotación bananera de la UFC en Colombia se inició el siglo pasado, en los años 20 en Magdalena y en los 50 en Urabá, de forma que controló su producción y exportación, subordinó a los empresarios locales a través de créditos, consiguió el respaldo gubernamental y de la fuerza pública a favor de sus intereses y fraguó un manejo monopólico y una economía de enclave, a partir del despojo de tierras a indígenas y campesinos colonos y de la sobreexplotación y carencia de garantías laborales y condiciones de vida digna para los trabajadores. Situaciones que llevaron a formas de resistencia y lucha desde la población afectada ante la arbitrariedad y la voracidad de la empresa.
“…el proceso de expansión de la United Fruid Company generó conflictos con campesinos que de manera progresiva eran desposeídos de sus tierras y perdían posibilidades productivas, así como con los trabajadores de las plantaciones bananeras que reclamaban mejores condiciones laborales y que realizaron huelgas como mecanismo de presión…”[3].
En este contexto se explica la masacre cometida en 1928 por la fuerza pública colombiana contra varios centenares de obreros bananeros por haberse lanzado a la huelga contra la UFC, el compromiso de esta multinacional y la CIA en el derrocamiento del gobierno progresista de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 y en las repetidas invasiones militares de EEUU en Nicaragua y otros países de la región.
“Son terroríficas las actuaciones de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, en buena parte de
Centroamérica y Colombia. Su historial de inequidades contempla, entre una basta colección de infamias, los modos de consecución de tierras desde finales del siglo XIX, incluidas maniobras de sabotaje esparciendo la sigatoka negra, la explotación inmisericorde de los trabajadores, muchas veces esclavizados, y la participación en masacres, …”.
En 1990 fue rebautizada la UFC como Chiquita Brands International, actuando en el país en las décadas recientes por intermedio de varias empresas subsidiarias.
Chiquita Brands concertó con las AUC para su actuación en Urabá y Magdalena
Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señaló en 2016 que Chiquita Brands y siete comercializadoras internacionales de banano estarían involucradas en la financiación de grupos paramilitares y en la apropiación irregular de tierras de comunidades campesinas y étnicas, con referencia a Banadex, Proban, Uniban, Banacol, Banafrut, Tropical y Conserva. Y, advirtió que la comercializadora Coindex era señalada de haber invadido tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.
En 2020 el estudio de Fucude y Opción Legal titulado La Sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado argumenta que, a pesar del conflicto armado y la violencia política generalizada en la región Chiquita Brands no procedió dentro de la legalidad sino que entró en sintonía con uno de sus actores -el paramilitarismo-, de forma que estableció acuerdos con participación directa de sus altos directivos de Colombia y de EEUU con las AUC, a sabiendas de la actuación paramilitar contra la población mediante violencia extrema, terrorismo y despojo de tierras, en aras de mantener y potenciar su negocio bananero con centralidad en Urabá y presencia importante en Magdalena.
Así, en medio de la guerra sostenida entre el Estado apoyado en el paramilitarismo y guerrillas insurgentes, la Chiquita Brands siendo empresa económica privada, en el marco de la sociedad civil, actuó como actor del conflicto en la alianza del grueso del empresariado bananero que lideraba, de empresarios ganaderos y de otros fuertes empresarios comerciales de lado de la violencia política anticampesina y antisindical desatada masivamente en estas regiones a finales de los 90.
En esas circunstancias, Chiquita Brands y sus filiales consiguieron fortalecer el sector bananero con 384 fincas sembradas en más de 30 mil hectáreas en el Eje Bananero de Urabá y con otras plantaciones en 20 mil hectáreas en Magdalena, siendo entonces el banano el tercer producto de exportación colombiano después de la minería extractivista del petróleo y del carbón.
“En medio de la guerra y la violencia generalizada, en las propias bananeras hubo un significativo crecimiento de la productividad: pasó de 1.758 cajas por hectárea en 1997 a 1.858 en 2003, promedio de productividad dos veces por encima del mundial, (…) un año después del acuerdo entre las bananeras en general y Chiquita en particular con los paramilitares de Castaño, las exportaciones aumentaron en forma enorme, logrando el mayor récord de todos los tiempos: 12 millones de toneladas exportadas (…) Entre septiembre de 2001 y enero de 2004…”.
Carlos Castaño -jefe de los paramilitares de Córdoba y Urabá (ACCU) que alentados con este tipo de aportes y con formas de apoyo de la fuerza pública se extendieron en ese período desde allí a otras regiones con el nombre de AUC- y las gerencias de Chiquita Brands y de Banadex -comercializadora de Chiquita Brands-, acordaron entonces que los pagos para las AUC se harían a través de las Convivir.
“A partir de ese acuerdo los demás comercializadores de banano y productores de esa fruta en Urabá decidieron aportes para los paramilitares”. Hechos establecidos judicialmente por la Fiscalía 68 de Justicia y Paz, la cual además documentó que, aunque la mayoría de los aportes se hicieron a través de las Convivir, Chiquita Brands y otros empresarios y hacendados habían hecho aportes previos e hicieron simultáneamente otros aportes y otras formas de colaboración a los paramilitares y a varios grupos guerrilleros en Urabá y Magdalena.
“…Reynaldo Brand, quien actuó durante siete años como asesor o representante legal de Chiquita Brands, y Raúl Hasbún, comandante paramilitar, consolidaron y formalizaron el acuerdo entre el sector de empresarios bananeros y los paramilitares. En desarrollo de este acuerdo el representante legal de Banadex participó, junto con el gerente general de Chiquita Brands en Colombia, Charles Kaiser, en una reunión con el comandante de las ACCU, Carlos Castaño, en la ciudad de Medellín”.
“…el universo de las empresas bananeras que apoyaron el paramilitarismo cubre casi la totalidad de las que estaban asentadas en Urabá. Hasbún entregó a la Fiscalía un listado de 346 fincas bananeras y 60 ganaderas que brindaron ese apoyo. Existe una pista en lo declarado ante la justicia por Jesús Alberto Osorio Mejía, encargado de manejar las relaciones públicas, indicando como se vincularon las demás empresas exportadoras de banano y la asociación gremial de productores de banano al acuerdo de pago de los paramilitares…”.
En las investigaciones realizadas aflora la alianza paramilitar con participación, nexos y coordinaciones entre responsables e integrantes de entes estatales y gubernamentales, de la fuerza pública, empresas, las convivir y las propias estructuras paramilitares, las cuales en consecuencia conformaron el Bloque Bananero de las AUC, bajo jefatura de Raúl Hasbún, empresario bananero que pasó al rol de comandante paramilitar en el Eje Bananero de Urabá que luego extendió su acción al Magdalena.
Así, las redes de seguridad de las empresas lo fueron del paramilitarismo y se profundizó la persecución sistemática contra las vertientes de izquierda, del sindicalismo en su acción reivindicativa de los trabajadores bananeros, de defensa campesina de sus tierras y de resistencia de pueblos indígenas de sus territorios.
“…varios integrantes de las Convivir realizaron propaganda en las fincas bananeras para que los trabajadores se vincularan a los paramilitares. El gerente de Papagayo, Arnulfo Peñuela, fungía como coordinador de la convivir y con mando en la parte administrativa y financiera (…) años más tarde Peñuela fue alcalde de Carepa”.
Los ex jefes paramilitares como, Salvatore Mancuso, Fredy Rendón y Raúl Hasbún, reconocieron ante la jurisdicción de Justicia y Paz que los aportes de empresas bananeras, ganaderas y otras empresas y comerciantes importantes presentes en la región utilizaron deliberadamente a las convivir “para darle apariencia de legalidad a la contribución económica al paramilitarismo”.
El estudio de Fucude y Opción Legal concluye que: “Uno de los factores que explica la consolidación de los paramilitares en el eje bananero está relacionado con el apoyo financiero y corporativo que recibieron de los empresarios bananeros”.
“Los empresarios bananeros fueron un actor fundamental en el conflicto. A pesar de ser parte de la sociedad civil se vincularon directamente al conflicto, algunas veces de manera explícita y otras tras escena. (…) A finales de los ochenta, algunos de ellos apoyaron el entrenamiento de los grupos paramilitares y con complicidad de estructuras de la fuerza pública los llevaron a que cometieran graves masacres contra campesinos y obreros agrícolas, en un intento de responder con violencia a la violencia ejercida contra ellos por la guerrilla”.
“…Dentro de esos empresarios bananeros la Chiquita Brands International tuvo un papel destacado en relación con los paramilitares. Más allá de los aportes económicos a los paramilitares, su importancia dentro de la junta directiva de Augura y lo que significó la sociedad entre las AUC y una empresa multinacional, catapultó el modelo paramilitar y su conexión con los intereses del sector empresarial al más alto nivel”.
“Los paramilitares fueron el actor más relevante en la violencia político social armada que se dio en Urabá y que fue creciendo como una bola de sangre. Aunque existieron precedentes de acciones paramilitares encubiertas, con responsabilidad estatal, y grupos paramilitares locales, como fenómeno reconfigurado (en los años 90 y primeros del 2000) se fraguó con diversas alianzas y nexos de apoyo (entre ellos con destacada importancia el de Chiquita Brands) …”.
Por su parte, un informe elaborado por el IEPRI de la Universidad Nacional con autoría de Juan Gabriel Gómez, realizado en convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 2017 y 2019 y actualmente en reedición, entrega hallazgos en igual sentido: Encontró inconsistentes las argumentaciones de Chiquita Brands y contrarias a hechos establecidos, con relación a los argumentos de supuesta ignorancia del destino de los recursos y el de ser víctima de extorsión, siendo este además contradictorio con el anterior.
“Ante la opinión pública y ante los jueces, una y otra vez Chiquita ha intentado que creamos a la vez dos proposiciones contradictorias: una, que esa compañía ignoraba que el destino final de los pagos hechos a las Convivir era financiar las AUC, y dos, que esos pagos los hizo bajo coacción. Además de que esas proposiciones no son consistentes lógicamente, tampoco concuerdan con la evidencia».
«Tomemos en consideración, en primer lugar, la contradicción lógica. Si los pagos a las Convivir fueron hechos conforme a la ley con desconocimiento de su destino final, entonces no pueden ser presentados como fruto de una extorsión. Por el contrario, si los pagos a las Convivir fueron el resultado de la coacción ejercida por las AUC, Chiquita sabía desde el principio que el destino de sus pagos era financiar una organización ilegal. Una de las dos proposiciones tiene que ser cierta y la otra falsa».
«No hay modo de que las dos proposiciones sean ciertas a la vez. Lo fundamental, sin embargo, es que de las diversas piezas de información aquí reunidas se puede inferir que los pagos a los paramilitares fueron voluntarios y que la filial de Chiquita en Colombia los hizo a través de las Convivir con la clara consciencia de que ese era el medio conveniente para realizarlos”.
Este informe explora en la violación de los principios contables por la multinacional para ocultar lo sucedido con la entrega de recursos a diversos grupos ilegales del conflicto armado y las evidencias de omisiones deliberadas para encubrir los verdaderos propósitos y destinos de ellos.
“…hay suficiente evidencia de que Chiquita violó la ley y los principios contables generalmente aceptados al establecer una política permanente de ocultamiento de los pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares. El SLC (…) equivocadamente refirió que, según el concepto dado por Baker & McKenzie en 1997, los pagos hechos a organizaciones armadas para proteger la vida y la libertad de las personas secuestradas eran legales».
«Omitió de manera deliberada o negligente la advertencia formulada en el mismo concepto acerca de la inaplicación de la causal de estado de necesidad en los casos en los cuales el afectado obtiene un beneficio económico. Otro tanto ocurrió con el reporte del concepto de la firma legal colombiana Posse, Herrera & Ruiz. El SLC (…) omitió la referencia al aparte del concepto que el conocimiento de las actividades ilegales realizadas con los fondos entregados a las Convivir podía dar lugar a la responsabilidad penal de la empresa…”.
Y, entre otras conclusiones importantes de este estudio académico pone de presente entre las responsabilidades de la actuación paramilitar en las regiones referidas del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y de otros funcionarios gubernamentales de alto nivel: “El entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, tiene también una gran responsabilidad en la expansión de los grupos paramilitares mediante la canalización de recursos legales a través de las Convivir.
Los testimonios citados en este capítulo no dejan duda al respecto. Sobre este líder político, así como respecto de Samper Pizano, sus ministros de Defensa y su superintendente de Seguridad Privada, pesa la más grave responsabilidad en el agravamiento de la situación de violencia en Colombia a finales de la década de 1990…”.
Así mismo, con referencia a otras formas de relación con el paramilitarismo que comprometen a Chiquita Brands y otros sectores empresariales establecidas por investigaciones judiciales, académicas y de organizaciones de DDHH, sobresale el caso del embarque desde el exterior de fusiles y municiones para las AUC, en buques e instalaciones de Chiquita en Turbo, a la vez que la salida en ellos de cargamentos de cocaína.
El periodista Ignacio Gómez desde hace varios años dio a conocer hallazgos relacionados con estos hechos, luego confesados ante la justicia colombiana por jefes paramilitares. Al momento en que Gómez publicó en El Espectador y en reportes de Noticias Uno información del descargue de armamento y munición por orden de Carlos Castaño, con destino final en un muelle de la Chiquita Brands, esta exigió rectificación e intentó judicializar a este reconocido periodista.
Y, en 2022, el propio informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición encontró que los pagos de Chiquita Brands y de otros empresarios a las AUC en beneficio del paramilitarismo y su criminal actuación en esta y otras regiones eran “revisados y aprobados por altos funcionarios de la compañía”, la cual “sabía de la naturaleza violenta” y del carácter de la agrupación paramilitar AUC[.
Fuente: sur.org.co